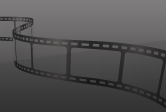La sombra de la serpiente (Las crónicas de los Kane 3)
Narrated by Luis Torrelles, Olivia Vives
Rick RiordanUnabridged — 12 hours, 44 minutes

La sombra de la serpiente (Las crónicas de los Kane 3)
Narrated by Luis Torrelles, Olivia Vives
Rick RiordanUnabridged — 12 hours, 44 minutes
Audiobook (Digital)
Free with a B&N Audiobooks Subscription | Cancel Anytime
Already Subscribed?
Sign in to Your BN.com Account
Related collections and offers
FREE
with a B&N Audiobooks Subscription
Overview
Genial, esto va de mal en peor. Apofis anda suelto sembrando el terror allí donde va. Solo nos quedan dos días...
Y, mientras, todos nos dan la espalda. Un grupo de magos rebeldes, encabezados por Sarah Jacobi, nos han acusado a Sadie y a mí de haber provocado el caos y de que Set esté en libertad. Juran que acabarán con nosotros... De los dioses, mejor ni hablar: nadie sabe dónde se han metido, y los que quedan, como Ra, el mismísimo dios del sol, solo piensan en chupetear galletas, babear y tararear cancioncillas sin sentido... Nunca hemos estado tan solos y tan desesperados; solo nos queda una última oportunidad: capturar la sombra de Apofis. Se me olvidaba que nadie hasta ahora lo ha conseguido, así que, si sale mal, no estaremos aquí para contarlo.

Product Details
| BN ID: | 2940175075190 |
|---|---|
| Publisher: | Penguin Random House Grupo Editorial |
| Publication date: | 05/05/2022 |
| Series: | Las crónicas de los Kane Volumen 3 |
| Edition description: | Unabridged |
| Language: | Spanish |
Read an Excerpt
Advertencia
Este libro es la transcripción de una grabación de audio. Carter y Sadie Kane me enviaron en otras dos ocasiones grabaciones como esta, que transcribí con los títulos La Pirámide Roja y El Trono de Fuego. Aunque es un honor que los Kane sigan confiando en mí, debo advertir al lector que este tercer relato es el más preocupante de todos. La cinta llegó a mi casa en una caja chamuscada, con unas marcas de garras y dientes que el zoólogo a quien consulté no logró identificar. De no ser por los jeroglíficos de protección que llevaba en su exterior, dudo mucho que la caja hubiera soportado el viaje. Seguid leyendo y averiguaréis por qué.
1. La fiesta en la que nos colamos se va a pique
Sadie Kane al habla.
Si estáis oyendo esto, ¡enhorabuena! Habéis sobrevivido al apocalipsis.
Antes que nada, querría disculparme por cualquier inconveniente que haya podido causaros el fi n del mundo. Los terremotos, revueltas, disturbios, tornados, inundaciones, tsunamis y, por supuesto, la gigantesca serpiente que se tragó el Sol. Me temo que casi todo fue por culpa nuestra. Carter y yo hemos decidido que, al menos, deberíamos explicar cómo sucedió.
Seguramente esta será la última grabación que hagamos. Cuando hayáis escuchado nuestra historia, el motivo será evidente.
Nuestros problemas empezaron en Dallas, cuando las ovejas que escupían fuego destruyeron la exposición del rey Tut.
Aquella noche los magos de Texas daban una fi esta en el jardín escultórico que hay al lado del Museo de Arte de Dallas. Los hombres llevaban esmoquin y botas de vaquero, y las mujeres lucían sus vestidos y unos peinados que parecían nubes de algodón explotando.
(Carter dice que en Estados Unidos lo llaman algodón de azúcar. Me da igual. Yo me crié en Londres, así que tendréis que esforzaros por aprender cómo se llaman de verdad las cosas.)
Un grupo interpretaba viejos éxitos de la música country frente al pabellón central. De las ramas de los árboles colgaban hileras de bombillitas. De vez en cuando aparecía algún mago por las entradas secretas que había en las estatuas, o alguien hacía aparecer chispas de fuego para espantar a los insistentes mosquitos, pero a grandes rasgos parecía una fi esta de lo más normal.
El líder del Nomo Quincuagésimo Primero, J. D. Grissom, estaba hablando con unos invitados y disfrutando de unos tacos de ternera cuando nos lo llevamos aparte para una reunión de emergencia. Me supo mal, pero no había más remedio, teniendo en cuenta el peligro que le acechaba.
—¿Un ataque? —repitió, frunciendo el ceño—. La exposición de Tut ya lleva abierta un mes. Si Apofis planeara un asalto, ¿no lo habría llevado a cabo ya?
J. D. era un hombre alto y robusto, de facciones duras y curtidas, con el pelo rojo escalonado y unas manos rugosas como la corteza de un árbol. Aparentaba unos cuarenta años, pero con los magos es difícil saberlo a ciencia cierta. Podría tener cuatrocientos sin ningún problema. Llevaba un traje negro con corbata de bolo, y en el cinturón, una estrella de plata por hebilla, como si fuera un sheriff del salvaje oeste.
—Podemos hablar por el camino —dijo Carter y empezó a abrirse paso hacia el extremo opuesto del jardín.
Tengo que admitir que mi hermano irradiaba confianza.
Aunque seguía siendo un zopenco de mucho cuidado, por supuesto. A su pelo, castaño y crespo, le faltaban unos mechones del lado izquierdo por culpa de un «picotazo amistoso» que le había dado su grifo, y las marcas de su cara delataban que aún no había terminado de dominar el arte del afeitado. Sin embargo, al cumplir los quince años había dado un estirón, y las horas que había pasado entrenando para el combate se le notaban en los músculos. Con su ropa negra de lino, y sobre todo, con la espada jopesh que llevaba al cinto, daba una sensación de desenvoltura y madurez. Yo casi podía imaginármelo dirigiendo un ejército sin que me diera un ataque de risa.
[¿Por qué me miras así, Carter? Ha sido una descripción bastante elogiosa.]
Carter rodeó la mesa del bufet, aprovechando para hacerse con un puñado de nachos.
—Apofis sigue una pauta —dijo a J. D.—. Todos sus otros ataques han ocurrido en noches de luna nueva, cuando todo está más oscuro. Créeme, esta noche caerá sobre tu museo. Y caerá con fuerza.
J. D. Grissom tuvo que esquivar a un grupo de magos que bebían champán.
—Esos otros ataques… —dijo—. ¿Te refieres a Chicago y Ciudad de México?
—Y Toronto —respondió Carter—. Y… algunos más.
Supe que mi hermano prefería no dar más detalles. Los ataques que habíamos presenciado aquel verano nos habían provocado pesadillas a los dos.
De acuerdo, el apocalipsis puro y duro aún no había llegado. Apofis, la Serpiente del caos, había escapado de su prisión del inframundo seis meses antes, pero aún no había lanzado la invasión a gran escala del mundo mortal que nos temíamos. Por algún motivo, la Serpiente esperaba su oportunidad, y mientras tanto se conformaba con lanzar asaltos menores contra nomos que parecían seguros y felices.
«Como este», pensé.
Cuando pasamos junto a los pabellones, el grupo terminaba de interpretar su canción. Una hermosa mujer rubia que tocaba el violín hizo un gesto a J. D. con el arco.
—¡Sube, cielo! —le llamó—. ¡Te necesitamos a la guitarra hawaiana!
J. D. se obligó a sonreír.
—Enseguida, cariño. Ahora vuelvo. —Seguimos andando. J. D. se giró hacia nosotros—. Es mi esposa, Anne.
—¿También es maga? —le pregunté.
Él asintió… mientras se le nublaba la expresión.
—Esos ataques. ¿Por qué estáis tan convencidos de que Apofis vendrá aquí?
Como a esas alturas Carter tenía la boca llena de nachos, su respuesta fue:
—Mmmf, mmm.
—Porque busca una pieza en particular —traduje yo—. Ya ha destruido cinco copias de ella. La última que queda es la que hay en vuestra exposición de Tut.
—¿Qué pieza es? —preguntó.
Vacilé. Antes de llegar a Dallas, nos habíamos lanzado todo tipo de hechizos de escudo y llevábamos amuletos protectores que evitaban las escuchas mágicas, pero aun así me inquietaba hablar en voz alta de nuestros planes.
—Será mejor que te lo enseñemos. —Rodeé una fuente, donde dos magos jóvenes se dedicaban a trazar brillantes mensajes de «Te quiero» en los adoquines con sus varitas—. Hemos traído nuestro propio equipo de élite para que nos ayude. Están esperándonos en el museo. Si nos dejases estudiar la pieza, o quizá llevárnosla para protegerlo…
—¿Llevároslo? —repitió J. D., torciendo el gesto—. La exposición está muy bien defendida. Mis mejores magos la patrullan las veinticuatro horas del día. ¿Creéis que en la Casa de Brooklyn estaría más seguro?
Nos detuvimos al final del jardín. En la acera de enfrente estaba la fachada lateral del museo, de la que colgaba un estandarte de cuatro metros con el busto del rey Tut.
Carter sacó su teléfono móvil. Enseñó a J. D. Grissom una imagen en la pantalla: la mansión calcinada que había sido el cuartel general del Nomo Centésimo en Toronto.
—No dudo que tus guardias sean buenos —dijo Carter—, pero preferiríamos evitar que vuestro nomo sea el objetivo de Apofis. En los anteriores ataques… los esbirros de la serpiente no dejaron a nadie vivo.
J. D. se quedó mirando la pantalla del móvil y luego lanzó una mirada fugaz a su esposa, Anne, que interpretaba la melodía de un two-step.
—Muy bien —dijo J. D.—. Espero que hayáis traído un equipo de primera.
—Son geniales —le aseguré—. Ven, que te los presentamos.
Nuestro pelotón de magos de élite estaba saqueando la tienda de regalos.
Felix había convocado a tres pingüinos, que se balanceaban de un lado a otro con caretas del rey Tut puestas. Nuestro amigo babuino, Keops, estaba sentado encima de una estantería leyendo La historia de los faraones, y habría sido una estampa impresionante si no sostuviese el libro al revés. Walt —ay, querido Walt, ¿por qué?— había abierto la urna de las joyas y examinaba las pulseras y collares por si fuesen mágicos. Alyssa estaba haciendo volar jarrones de cerámica con su magia elemental de tierra, formando un ocho con las trayectorias de veinte o treinta a la vez.
Carter carraspeó.
Walt se quedó petrificado, con las manos llenas de joyas de oro. Keops se descolgó de la estantería, tirando casi todos los libros. La cerámica de Alyssa se hizo añicos contra el suelo. Felix intentó ahuyentar a sus pingüinos para esconderlos detrás del mostrador. (El chico se empeña en que esos animales tienen mucha utilidad. Me temo que yo no se la veo.)
J. D. Grissom hizo repiquetear los dedos contra la estrella de sheriff que llevaba en el cinturón.
—¿Este es vuestro asombroso equipo?
—¡Sí! —exclamé, intentando una sonrisa confiada—. Perdona el estropicio, voy a ver si… —Saqué mi varita del cinturón y pronuncié una palabra de poder—: Hi-nehm!
Había mejorado mucho con ese tipo de hechizos. Ahora casi siempre podía canalizar la energía de mi diosa patrona, Isis, sin desmayarme. Y no había explotado ni una sola vez.
El jeroglífico de «unir» brilló un instante en el aire:
Las esquirlas de los jarrones rotos volaron unas hacia otras y se repararon solas. Los libros regresaron a los estantes. Las caretas del rey Tut salieron de las cabezas de los pingüinos, revelando que en realidad eran (¡increíble!) pingüinos.
Nuestros amigos tenían un aire avergonzado.
—Lo siento —farfulló Walt, devolviendo las joyas a su vitrina—. Es que nos aburríamos.
Yo no podía enfadarme en serio con Walt. Era un chico alto y atlético, con fi gura de jugador de baloncesto y vestido con pantalones de deporte y una camiseta sin mangas que destacaba sus brazos musculosos. Tenía la piel del color del chocolate a la taza, y una cara tan regia y atractiva como las estatuas de sus antepasados faraones.
¿Que si me gustaba? En fi n, es complicado. Luego hablamos de eso.
J. D. Grissom pasó revista a nuestro equipo.
—Encantado de conoceros —dijo, logrando contener su entusiasmo—. Seguidme.
El vestíbulo principal del museo era una sala blanca inmensa con mesitas de cafetería vacías, un escenario y el techo tan alto que podrías traerte a tu mascota jirafa. A un lado, una escalera subía hasta la hilera de despachos que ocupaba una entreplanta abierta al vestíbulo. Al otro lado, por la enorme cristalera, se veía la silueta de los edificios de Dallas contra el horizonte nocturno.
J. D. señaló hacia la terraza de la entreplanta, donde había dos vigilantes vestidos con túnicas de lino negro.
—¿Lo veis? Hay guardias por todas partes.
Los hombres tenían listos sus báculos y varitas. Se asomaron un momento para echarnos un vistazo y me percaté de que les brillaban los ojos. Llevaban jeroglíficos en los pómulos, como si fueran pinturas de guerra.
Alyssa me susurró:
—¿Qué les pasa en los ojos?
—Magia de vigilancia —aventuré—. Esos símbolos permiten que los guardias vean en la Duat.
Alyssa se mordió el labio. Como su patrón era Geb, el dios de la tierra, prefería las cosas sólidas, como la piedra o el barro. No le gustaban las alturas ni el agua profunda. Y no le gustaba ni un pelo la idea de la Duat, el reino mágico que coexistía con el nuestro.
Una vez, cuando le describí la Duat como un océano que hay bajo nuestros pies, formado por capas y más capas de dimensiones mágicas que descienden hasta el infinito, creí que Alyssa iba a desmayarse del mareo.
En cambio, Felix, a sus diez años, no tenía tantas manías.
—¡Cómo mola! —exclamó—. Yo quiero que me brillen los ojos.
Se pasó un dedo por las mejillas y dejó unas manchas relucientes de color violeta con la forma de la Antártida.
Alyssa se echó a reír.
—¿Ahora puedes ver en la Duat?
—No —reconoció él—, pero veo mucho mejor a mis pingüinos.
—Hay que darse prisa —nos recordó Carter—. Apofis suele atacar justo cuando la Luna llega al punto más alto de su trayectoria. Y eso será…
—¡Ajk! —Keops levantó sus diez dedos. Aún no he conocido a un babuino que no tenga un sentido exacto del tiempo astronómico.
—Dentro de diez minutos —dije—. Genial.
Caminamos hacia la entrada de la exposición del rey Tut, difícil de pasar por alto gracias a un enorme letrero dorado que decía: Exposición del rey Tut. Montaban guardia dos magos que sujetaban las correas de sendos leopardos adultos.
Carter miró a J. D. con asombro.
—¿Cómo has conseguido tener acceso completo al museo?
El texano se encogió de hombros.
—Mi esposa, Anne, es la presidenta de la junta. Bueno, ¿qué pieza queríais ver?
—Me he aprendido los planos de la exposición —dijo Carter—. Vamos y te la enseño.
Los leopardos parecían bastante interesados en los pingüinos de Felix, pero los guardias los contuvieron para que pudiésemos pasar.
En el interior, la exposición era muy completa, pero supongo que los detalles no os preocupan mucho. Era un laberinto de salas llenas de sarcófagos, estatuas, muebles, joyas de oro, bla, bla, bla. Yo las habría pasado todas de largo; ya he visto suficientes colecciones egipcias para varias vidas, muchísimas gracias.
Además, allá donde mirase, había algo que me recordaba una mala experiencia.
Pasamos junto a vitrinas llenas de fi guras shabti, sin duda hechizadas para cobrar vida cuando se las invocara. De esas había matado unas cuantas. Había estatuas de monstruos malcarados y dioses contra los que había luchado en persona: la buitre Nejbet, que había poseído a mi abuela (es una larga historia), el cocodrilo Sobek, que había intentado matar a mi gata (es una historia aún más larga) y la diosa leona Sejmet, a quien una vez derrotamos a base de salsa picante (mejor no preguntéis).
Lo más terrible de todo era una estatuilla de alabastro que representaba a nuestro amigo Bes, el dios enano. La escultura era del año catapún, pero reconocí la nariz respingona, las patillas pobladas, la panza y esa cara encantadoramente fea que parecía haber sido golpeada repetidamente con una sartén. Solo habíamos tratado con Bes durante unos pocos días, pero literalmente sacrificó su alma para ayudarnos. Desde entonces, siempre que lo veía, recordaba una deuda que jamás podría pagar.
Debí de distraerme más tiempo del que creía junto a la estatua. El resto del grupo se había adelantado y ya estaba entrando en la siguiente sala, a veinte metros de distancia, cuando una voz dijo a mi lado:
—¡Psss!
Miré a mi alrededor. Pensé que tal vez me había hablado la estatua de Bes. Entonces la voz volvió a llamarme:
—Eh, muñeca, escúchame. No tenemos mucho tiempo.
Videos