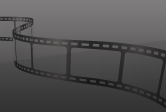El poeta
Narrated by Marc Lobato
Michael ConnellyUnabridged — 16 hours, 6 minutes

El poeta
Narrated by Marc Lobato
Michael ConnellyUnabridged — 16 hours, 6 minutes
Audiobook (Digital)
Free with a B&N Audiobooks Subscription | Cancel Anytime
Already Subscribed?
Sign in to Your BN.com Account
Related collections and offers
FREE
with a B&N Audiobooks Subscription
Overview

Product Details
| BN ID: | 2940176821895 |
|---|---|
| Publisher: | SAGA Egmont |
| Publication date: | 02/15/2022 |
| Edition description: | Unabridged |
| Language: | Spanish |
Read an Excerpt
El Poeta
By Michael Connelly, Darío Giménez
Roca Editorial
Copyright © 1995 Michael ConnellyAll rights reserved.
ISBN: 978-1-5040-0559-3
CHAPTER 1
La muerte es lo mío. Me gano la vida con ella. Con ella he forjado mi prestigio profesional. La trato con la pasión y la precisión de un empresario de pompas fúnebres: sombrío y compasivo cuando estoy con los deudos, hábil artesano cuando estoy a solas con ella. Siempre he creído que el secreto de tratar con la muerte es mantener la distancia. Ésa es la regla de oro. No dejarla que te eche el aliento.
Pero esta regla no me sirvió de protección. Cuando llegaron los dos detectives y me hablaron de Sean un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era como si, de repente, estuviera al otro lado del cristal del acuario. Me movía como si estuviera bajo el agua —adelante, atrás, adelante, atrás—, mirando al resto del mundo a través del vidrio. Desde el asiento trasero de su coche podía ver mis ojos en el espejo retrovisor, refulgiendo cada vez que pasábamos bajo una farola. Reconocí esa mirada perdida que tenían las viudas recientes a las que había entrevistado durante años.
Sólo conocía a uno de los dos detectives. Harold Wexler. Me lo habían presentado unos meses atrás, cuando entré en el Pints Of a tomar una copa con Sean. Trabajaban juntos en el CAP del Departamento de Policía de Denver. Recuerdo que Sean le llamaba Wex. Los polis suelen ponerse motes entre ellos. El de Wexler es Wex. El de Sean era Mac. Es una especie de nexo tribal. Algunos de esos nombres no son muy lisonjeros, pero los polis no se quejan. Conozco a uno en Colorado Springs que se llama Scoto y al que la mayoría de sus compañeros llaman Scroto. Algunos aún llegan más lejos y le llaman Escroto, pero apuesto a que tienes que ser muy amigo para poder hacer algo así.
Wexler tenía la complexión de un torito, potente pero chaparro, una voz curada lentamente durante años por los cigarrillos y el whisky y una cara enjuta que siempre me había parecido congestionada. Lo recuerdo bebiendo Jim Beam con hielo. Siempre me ha interesado saber lo que beben los polis. Dice mucho sobre ellos. Cuando lo toman así, solo, siempre me da la impresión de que han visto demasiadas veces demasiadas cosas que la mayoría de la gente no ve en toda su vida. Sean bebía cerveza Lite aquella noche, pero él aún era joven. Aunque era el jefe de la unidad del CAP, era al menos diez años más joven que Wexler. Quizá con diez años más habría acabado tomándose su fría medicina a palo seco, como Wexler. Nunca llegaré a saberlo. Pasé la mayor parte del trayecto desde Denver recordando aquella noche en el Pints Of. No es que hubiera ocurrido nada importante. Sólo estuve tomando unas copas con mi hermano en el bar de los polis, pero fue nuestro último encuentro cordial antes de que apareciese Theresa Lofton. Ese recuerdo me devolvió al acuario.
Pero cuando la realidad pudo atravesar el cristal, me taladró el corazón y me sentí invadido por una sensación de fracaso y de pena. Eran las primeras lágrimas que me salían realmente del alma en mis treinta y cuatro años de vida. Incluida la muerte de mi hermana. Entonces era demasiado joven para sentir exactamente pena por Sarah o incluso para comprender el desastre de una vida truncada. Ahora sentía pena porque nunca me hubiera imaginado que Sean estuviera tan cerca del abismo. Él era de cerveza Lite, mientras que los demás polis que yo conocía eran de whisky con hielo.
Por supuesto, también era consciente de lo que había de autocompasión en ese tipo de sentimiento. Durante mucho tiempo no habíamos sabido nada el uno del otro. Cada uno había seguido su camino. Y cada vez que yo admitía esta verdad volvía a empezar el ciclo de mi pena.
Mi hermano me explicó una vez la teoría del límite. Decía que todo poli de homicidios tenía un límite, pero que no se conocía hasta que se alcanzaba. Hablaba de cadáveres. Sean creía que estaban contados los que un policía podía llegar a soportar. Era un número distinto para cada persona. Algunos lo alcanzaban pronto. Otros se lo habían marcado en veinte homicidios, y nunca llegaron a acercarse. Pero había un número. Y cuando llegabas, se acabó. Pedías el traslado al registro, devolvías la placa, hacías algo. Porque ya no eras capaz de ver otro cadáver más. Y si lo hacías, si te pasabas del límite, bueno, entonces tenías problemas. Podías acabar tragándote una bala. Eso es lo que decía Sean.
Me di cuenta de que el otro, Ray St. Louis, me había dicho algo.
Se volvió para mirarme. Era mucho más corpulento que Wexler. Incluso en la penumbra del interior del coche pude percibir la rudeza de su rostro picado de viruelas. No le conocía, pero había oído hablar de él a otros polis y sabía que le llamaban Big Dog. Se me ocurrió que él y Wexler eran los perfectos Mutt y Jeff en cuanto los vi esperándome en el vestíbulo del Rocky. Era como si se hubieran escapado de una película de medianoche. Largas gabardinas oscuras, sombreros. Toda la escena podría haber sido en blanco y negro.
—Oye, Jack. Vamos a darle un buen palo. Es nuestro trabajo, pero nos gustaría que estuvieras allí para que nos ayudes, quizá para ponerte a su lado si la cosa se pone dura. Ya sabes, por si ella necesita tener a alguien cerca. ¿Vale?
—Vale.
—Bien, Jack.
Nos dirigíamos a la casa de Sean, en Boulder. Pero yo sabía que nadie iba a dar un palo a Riley, su mujer, no haría falta. Sabría cuál era la noticia en cuanto abriese la puerta y nos viera allí a los tres sin Sean. Cualquier mujer de policía lo sabía. Se pasan la vida temiendo ese momento y preparándose para él. Cada vez que oyen llamar a la puerta, al abrir esperan encontrarse con los mensajeros de la muerte. Y esta vez sería cierto.
—Ya sabéis, se dará cuenta enseguida —les dije.
—Es probable —dijo Wexler—. Siempre lo hacen.
Comprendí que ellos ya contaban con que se daría por enterada nada más abrir la puerta. Eso haría más fácil su trabajo.
Hinqué la barbilla en el pecho y hundí los dedos bajo las gafas para estrujarme el puente de la nariz. Me había convertido en un personaje más de una de mis propias historias, exhibía los detalles de pena y dolor que tanto me costaba elaborar cuando quería conseguir para el periódico un reportaje que tuviera garra. En ese momento, yo era uno de los detalles de aquella historia.
Me invadió un sentimiento de vergüenza cuando pensé en todas las llamadas que había hecho a una viuda o a los padres de un chico muerto. O al hermano de un suicida. Sí, también lo había hecho. Creo que no había ningún tipo de muerte sobre el que no hubiera escrito, que no me hubiera llevado a merodear como un intruso en la pena de alguien.
¿Cómo se siente? Palabras dignas de un reportero. Ésa era siempre la primera pregunta. Si no tan directa, sí cuidadosamente camuflada entre palabras que deseaban transmitir simpatía y comprensión ... unos sentimientos que, en realidad, yo no experimentaba. Conservo un recuerdo de uno de esos trances. Una leve cicatriz blanca que me cruza la mejilla izquierda justo por encima de la barba. Me la hizo el diamante del anillo de compromiso de una mujer cuyo novio había muerto arrollado por un alud cerca de Breckenridge. Le presenté el paño de lágrimas de costumbre y ella me respondió cruzándome la cara de un revés. Era en mis tiempos de novato y pensé que me había equivocado. Ahora llevo la cicatriz como un policía lleva su placa.
—Será mejor que pares el coche —dije—. Estoy a punto de marearme.
Wexler metió el coche en el arcén de la autopista de un volantazo. Patinamos un poco sobre el hielo ennegrecido, pero enseguida recuperó el control. Antes de que el coche se hubiera detenido por completo intenté desesperadamente abrir la puerta, pero la manilla no funcionaba. Había olvidado que era un coche de policía, y los pasajeros que solían ir detrás eran sospechosos o detenidos. Las puertas traseras tenían un dispositivo de bloqueo que se controlaba desde la parte delantera.
—La puerta —acerté a decir con voz estrangulada.
El coche se detuvo al fin dando una sacudida, mientras Wexler desactivaba el bloqueo de seguridad. Abrí la puerta, me asomé y vomité sobre la sucia aguanieve. Tres vómitos abundantes desde el fondo de las entrañas. Seguí inmóvil medio minuto, esperando que hubiera más, pero no. Estaba vacío. Pensé en el asiento trasero del coche. Para detenidos y sospechosos. Y supuse que en aquel momento yo era ambas cosas. Sospechoso como hermano de la víctima. Prisionero de mi amor propio. Y la condena, claro, sería la perpetua.
Estos pensamientos desaparecieron rápidamente con el alivio que me proporcionó el exorcismo físico. Me aparté con cuidado del coche y di unos pasos hasta el borde del asfalto, donde las luces de los coches que pasaban levantaban reflejos irisados sobre la capa de carburante helado que cubría la nieve de febrero. Al parecer nos habíamos parado en medio de un prado, pero yo no sabía dónde. No había prestado atención e ignoraba la distancia que nos separaba de Boulder. Me quité los guantes y las gafas y los metí en los bolsillos de la chaqueta. Después me agaché y cavé con las manos en la sucia superficie nevada hasta alcanzar la nieve blanca y pura. Cogí dos puñados del frío y limpio polvo, me los estampé en la cara y me froté la piel hasta que me dolió.
—¿Estás bien? —me preguntó St. Louis.
Me había sorprendido con su estúpida pregunta. Era lo mismo que aquel «¿Cómo se siente?». No le hice ni caso.
—Vamos —dije.
Volvimos al coche y Wexler, sin decir palabra, volvió a encarrilarlo en la autopista. Vi un indicador de la salida de Broomfield y de este modo supe que estábamos hacia la mitad del camino. Me crié en Boulder y había recorrido mil veces los casi cincuenta kilómetros hasta Denver, pero en esta ocasión el trayecto me parecía discurrir por tierra extraña.
Por primera vez pensé en mis padres y en cómo les sentaría aquello. Llegué a la conclusión de que reaccionarían estoicamente. Siempre lo habían hecho así. Nunca se lamentaban. Seguían adelante. Lo habían hecho con Sarah y ahora lo harían con Sean.
—¿Por qué lo habrá hecho? —pregunté al cabo de unos minutos.
Wexler y St. Louis no dijeron nada.
—Soy su hermano. Éramos gemelos, por Dios.
—También eres periodista —dijo St. Louis—. Hemos ido a buscarte porque queríamos que Riley tuviera cerca a alguien de la familia por si lo necesita. Eres el único ...
—¡Mi hermano se ha suicidado, joder!
Lo dije en voz demasiado alta. Me estaba poniendo histérico y sabía que eso les molesta a los polis. Empiezas a chillar y ellos se encierran en sí mismos, pasan de todo. Seguí hablando con voz más pausada.
—Creo que tengo derecho a saber lo que ha ocurrido y por qué. No estoy escribiendo una jodida historia. Por Dios, tíos, sois ...
Sacudí la cabeza y dejé la frase sin acabar. Sabía que si intentaba precisar la idea se me iría otra vez el santo al cielo. Miré por la ventana y vi cómo se acercaban las luces de Boulder. Muchas más que cuando era niño.
—No sabemos por qué —dijo Wexler, por fin, al cabo de medio minuto—. ¿Vale? Todo lo que podemos decir es que ha ocurrido. A veces los polis se cansan de toda la mierda que sale del tubo. Quizá Mac se cansó, eso es todo. ¿Quién sabe? Pero están trabajando en ello. Y cuando lo sepan, yo lo sabré. Y te lo diré a ti. Te lo prometo.
—¿Quién lleva el asunto?
—Las autoridades del parque remitieron el caso a la policía. Lo está llevando la SIU.
—¿Quieres decir la Unidad de Investigaciones Especiales? Ésos no se ocupan de los suicidios de polis.
—Normalmente, no. Lo hacemos nosotros. El CAP. Sólo que esta vez no van a dejarnos que nos investiguemos a nosotros mismos. Conflicto de intereses, ya sabes.
CAP, pensé. Delitos Contra Personas Físicas. Homicidio, agresión, violación. Suicidio. Me preguntaba quiénes figurarían en la lista de personas contra las cuales se había cometido este crimen. ¿Riley?, ¿yo?, ¿mis padres?, ¿mi hermano?
—Fue por lo de Theresa Lofton, ¿no? —inquirí, aunque en realidad no fue una pregunta: Sentía que no era necesario que me lo confirmasen o negasen. Sólo estaba diciendo en voz alta lo que creía que estaba fuera de toda duda.
—No lo sabemos, Jack —dijo St. Louis—. Dejémoslo así de momento.
La muerte de Theresa Lofton fue uno de esos asesinatos que dan que pensar. No sólo en Denver, sino en todas partes. Todos los que escuchaban o leían algo sobre ella se veían obligados a considerar, al menos durante un instante, las violentas imágenes que les acudían a la mente, el revuelo que armaban en las tripas.
La mayoría de los homicidios son asesinatos de poca monta. Así es como los llamamos en las redacciones. Sus efectos sobre los demás son limitados y apenas hacen mella en la imaginación. Se saldan con un par de párrafos en las páginas interiores. Quedan enterrados en el papel como las víctimas bajo tierra.
Pero cuando a una universitaria atractiva la encuentran partida en dos en un lugar hasta entonces apacible como Washington Park, por lo general no hay espacio suficiente en los periódicos para albergar los montones de folios que se escriben sobre el caso. El de Theresa Lofton no fue un asesinato de poca monta. Fue un imán que atrajo a periodistas de todo el país. Theresa Lofton era la chica partida en dos. Eso es lo que tenía de fascinante. Y lo que atrajo a Denver, desde lugares como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, a reporteros de televisión, de diarios y de revistas sensacionalistas. Durante una semana se instalaron en hoteles con buen servicio de habitaciones, vagaron por la ciudad y el campus de la Universidad de Denver, haciendo preguntas sin sentido y recibiendo respuestas del mismo calibre. Algunos se apostaron en la guardería en la que Lofton había trabajado a tiempo parcial o se llegaron hasta Butte, de donde ella procedía. Allá donde fueran llegaban a la misma conclusión: Theresa Lofton encajaba en el modelo más exclusivo de imagen mediática, era el prototipo de la chica americana.
El asesinato de Theresa Lofton se comparaba inevitablemente con el caso de la Dalia Negra de cincuenta años atrás en Los Ángeles. En ese caso, una muchacha no tan típicamente americana fue hallada en un solar cortada por la cintura. Un espacio sensacionalista de la televisión bautizó a Theresa Lofton como la Dalia Blanca, jugando con el hecho de que había sido hallada en un campo nevado junto al lago Grasmere de Denver.
Y así, la historia se alimentó a sí misma. Ardió como una tea durante al menos dos semanas. Pero no detuvieron a nadie, y hubo otros crímenes, otros fuegos con los que los medios nacionales pudieron calentarse. Las noticias de seguimiento del caso Lofton pasaron a las páginas interiores de los periódicos de Colorado. Se convirtieron en breves para las páginas de miscelánea. Y, finalmente, Theresa Lofton fue a parar al saco de los asesinatos de poca monta. Fue enterrada.
Mientras tanto, la policía en general y mi hermano en particular permanecían virtualmente mudos, negándose siquiera a confirmar el detalle de que la víctima había aparecido cortada por la mitad. Esta información apareció por casualidad, procedente de un fotógrafo del Rocky llamado Iggy Gómez. Estaba en el parque haciendo fotos de la naturaleza —el tipo de fotografías que llenan las páginas en los días en que apenas hay noticias— cuando tropezó con la escena del crimen con ventaja sobre los demás periodistas y fotógrafos. Los polis habían establecido comunicación por mensajero con las oficinas del juez de instrucción y del forense en cuanto se enteraron de que el Rocky y el Post interferían sus frecuencias de radio. Gómez tomó fotos de dos camillas que transportaban dos bolsas para cadáveres. Llamó a la redacción y dijo que los polis estaban trabajando con dos bolsas y que, a juzgar por su tamaño, las víctimas probablemente serían niños.
Más tarde, un reportero de sucesos del Rocky, Van Jackson, consiguió que una fuente de la oficina del juez de instrucción confirmase el tétrico detalle de que había ingresado en el depósito un cadáver partido en dos. A la mañana siguiente, el reportaje del Rocky dio la señal de alarma a los medios de comunicación de todo el país.
(Continues...)
Excerpted from El Poeta by Michael Connelly, Darío Giménez. Copyright © 1995 Michael Connelly. Excerpted by permission of Roca Editorial.
All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.
Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site.
Videos